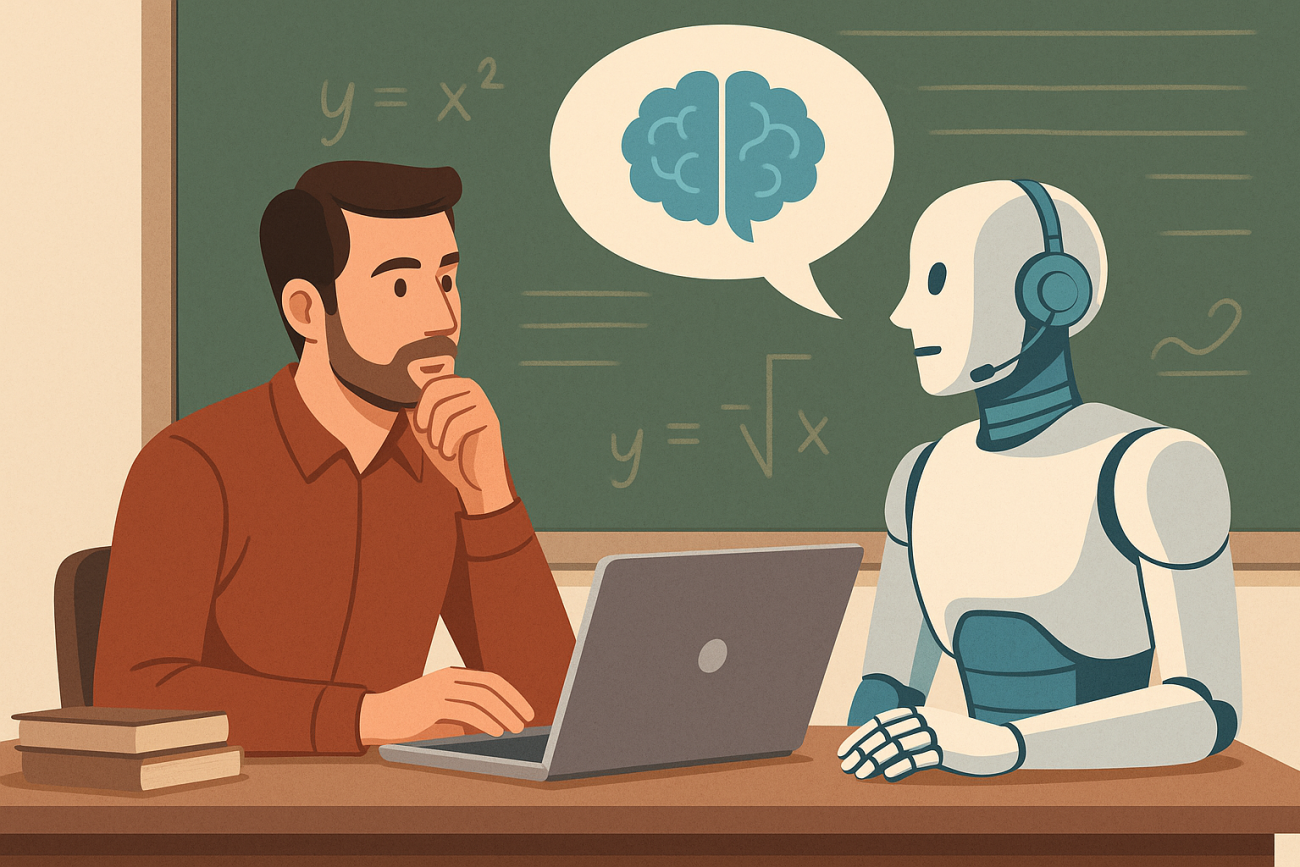En una charla que sostuvimos hace poco entre profesores, una colega dijo: «Mis alumnos me cuestionan si utilizar ChatGPT es hacer trampa. Yo les digo que sería engañar si lo emplearan para no pensar, pero no si lo utilizan para mejorar su pensamiento y criterio.
Esta reflexión, planteada de manera casual, resume el reto que supone para la educación la aparición de la inteligencia artificial.
La pandemia nos dio un curso intensivo de adaptación si miramos hacia atrás. Los docentes que nunca antes habían empleado una plataforma en línea, de un día para otro, explicaban conceptos desde su hogar y las tareas eran entregadas digitalmente, en medio del desorden de las conexiones virtuales.
Fue una época de revelación, pero también de improvisación. Hoy continuamos aquí, tratando de instruir a jóvenes que absorben información rápidamente de TikTok u otras RRSS, pero que a veces requieren más tiempo para entender ideas complejas. La inteligencia artificial, en este momento, está cambiando las reglas: no solo importa saber cosas, sino también qué hacer con ellas y saber razonarlas.
Es natural sentir incertidumbre. Después de años de perfeccionar ejemplos, apuntes y metodologías, surge una tecnología que puede traducir, redactar y corregir en cuestión de segundos. Puede aparecer la idea de que «ya no somos útiles».
Sin embargo, es esencial retroceder y examinar la situación con una visión más amplia y holística. La IA no se propone sustituir al profesor, sino liberarlo de tareas repetitivas para que pueda concentrarse en lo que ninguna máquina puede hacer: interactuar con los estudiantes, estimular su curiosidad, enseñarles a cuestionar con criterio y a plantear preguntas esenciales para su desarrollo académico y personal. Ya que la IA tiene la capacidad de proporcionar respuestas, el maestro debe instruir sobre cómo cuestionarse el por qué.
El profesor ya no tiene el papel de ser una enciclopedia ambulante. Se trata de ser el orientador del pensamiento crítico. La inteligencia artificial no es el final del aprendizaje, sino su comienzo:
Memorizar capitales, fechas o fórmulas es menos importante. Aprender a conectar ideas, discutirlas y aplicarlas en situaciones reales es lo que se necesita actualmente. En este escenario, las aulas tienen una oportunidad excepcional: transformarse en laboratorios de creatividad.
Detengámonos un momento: un estudiante emplea una inteligencia artificial para simular una entrevista con Marie Curie y discutir el papel de la mujer en la ciencia. En la asignatura de lengua castellana, otro crea un detector de bulos para examinar los titulares que se encuentran en internet. Un tercero, en la materia de tecnología, crea una aplicación para gamificar el reciclaje en su institución educativa.
Esto no es ciencia ficción. Ya podría ser una mañana cualquiera en un aula con la
tecnología aplicándose de manera apropiada y un maestro entusiasta y creativo (es decir, la gran mayoría).
Sin embargo, para poder alcanzar esto, es más que necesaria una formación auténtica. No una formación superficial y puntual, ni un PDF con «diez trucos para clase». Se necesita una capacitación profunda, tiempo para incorporar las herramientas y, por encima de todo, la confianza de que uno no está solo en este proceso.
Lo que la educación verdaderamente requiere no es otra reforma con acrónimos nuevos, es probar a enseñar a razonar, sea o no con apoyo tecnológico. De comunicar datos a encender la chispa del «¿y si…?».
La transformación educativa actual se refiere a esto. No es una solución mágica para todos los problemas; más bien, se trata de promover un cambio de mentalidad en los maestros para que reconsideren su manera de enseñar, aprender y liderar en un mundo que avanza más rápido que los programas de estudio, por batida.
Porque, al final, la educación del futuro no será ni digital ni humana. Lo digital forzará a que florezca lo humano, si no lo está haciendo ya.
NOTA: Este artículo fue, originalmente, redactado por Pablo Martínez Dussol y, posteriormente, editado por nuestro compañero Salvador Montaner Villalba.