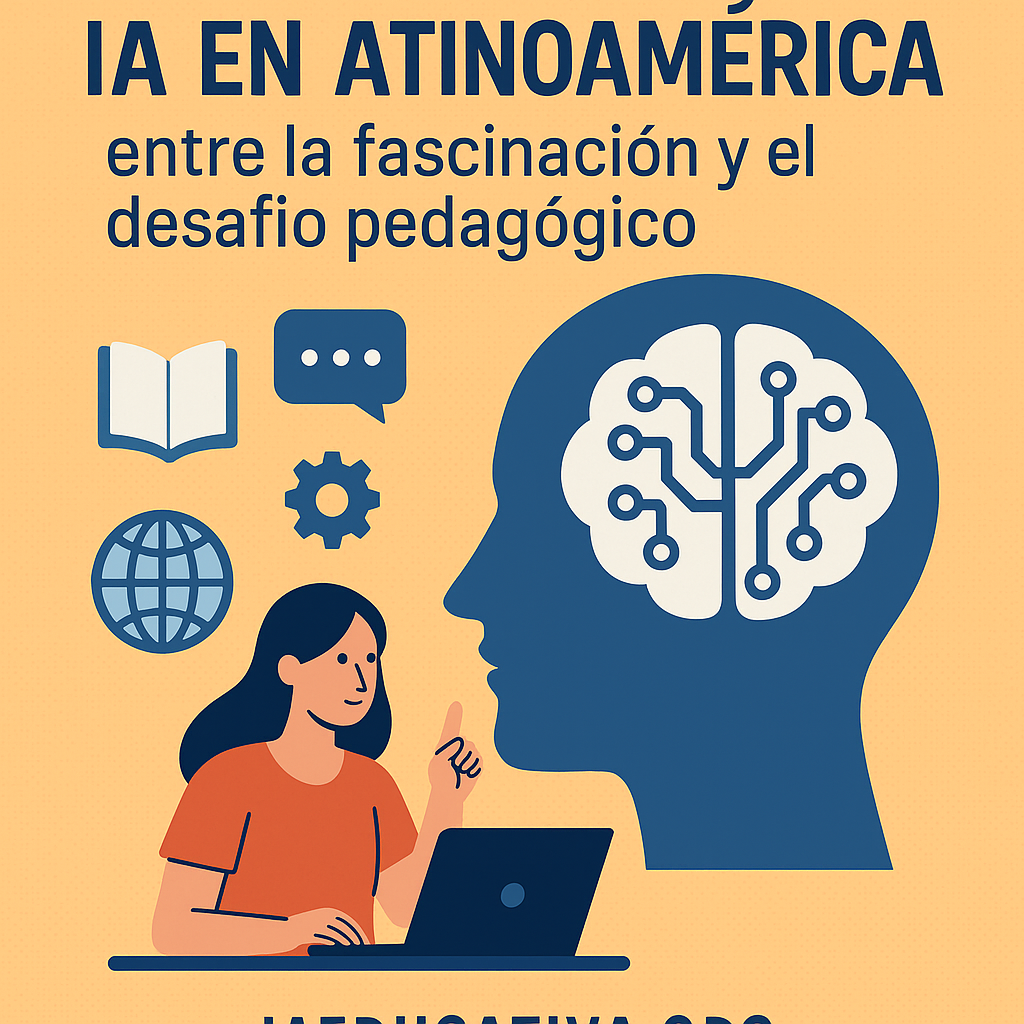La inteligencia artificial ya no es un tema del futuro: está en las aulas latinoamericanas, transformando la manera en que los estudiantes aprenden, investigan y producen conocimiento. Pero, ¿cómo se está usando realmente la IA en el contexto educativo latinoamericano? ¿Qué creencias y emociones están modelando su incorporación? Y, sobre todo, ¿cómo enfrentamos los desafíos pedagógicos que emergen en esta nueva era digital?
Creencias que moldean el uso educativo de la IA
Una de las principales conclusiones del conversatorio realizado durante el IAEducativa Day 2 fue que las creencias sobre la IA —tanto de docentes como de estudiantes— influyen directamente en su uso.
Según el enfoque de Charles Peirce (1877), las creencias no son simples ideas, sino hábitos de acción que determinan cómo actuamos ante el conocimiento. Así, cuando los estudiantes creen que “la IA nunca se equivoca”, adoptan un uso acrítico que debilita el pensamiento reflexivo y la autonomía intelectual.
Investigaciones y experiencias en distintos países de la región lo confirman:
México: Uso de ChatGPT sin verificación.
Nicaragua: Tendencia a una investigación superficial.
República Dominicana: Percepción de la IA como un recurso infalible.
Estas creencias, lejos de ser inocuas, se convierten en patrones de comportamiento que definen la calidad del aprendizaje.
Entre la tenacidad y el pensamiento crítico
Los estudiantes de pedagogía de la Universidad de Chile identificaron cuatro modos de fijación de creencias en torno al uso de IA:
Tenacidad: uso por comodidad o hábito, sin reflexión.
Autoridad: confianza ciega en la IA o en quienes la promueven.
A priori: justificación desde el “sentido común” (“me ahorra tiempo”).
Método científico: uso crítico, basado en la evaluación, la evidencia y la ética.
El desafío, entonces, no es sólo enseñar a usar la IA, sino enseñar a pensar con IA, es decir, desarrollar criterio, cuestionamiento y propósito en su uso.
IA generativa y dependencia: la ley del mínimo esfuerzo
Los datos presentados por estudiantes de la Universidad de Chile (Admisión 2025) revelan una relación compleja entre el uso de IA generativa (IAG) y la dependencia académica:
39% la utiliza para resolver ejercicios prácticos.
25% para realizar tareas o presentaciones.
22% para aprender idiomas o traducir textos.
19% para generar planes de estudio.
9% para programar o aprender a programar.
Estas cifras reflejan la llamada “ley del mínimo esfuerzo” (Diego, 2013): la tendencia humana a elegir el camino que requiere menor gasto de energía. La tecnología, si no se acompaña de una orientación pedagógica clara, puede reforzar esa inclinación y generar dependencia cognitiva.
Universidad vs. escuela: dos velocidades distintas
Mientras en la universidad la IA se integra de manera más visible —aunque a veces acrítica—, en la escuela chilena su implementación avanza a un ritmo desigual. La brecha tecnológica, las políticas educativas y la formación docente son factores decisivos que explican esta diferencia.
El testimonio de los docentes Elena Gazzella (Colegio Huelén) y Sandra Meza (Universidad de Chile) ilustra la necesidad de un ecosistema educativo que promueva el uso responsable y ético de la IA, donde la herramienta sea aliada del aprendizaje y no sustituto del esfuerzo o la creatividad.
Un cierre para abrir el futuro
Las investigaciones recientes en Perú, Bolivia, Colombia, México y Argentina muestran un crecimiento sostenido en la adopción de la IA en educación superior. Sin embargo, el impacto real dependerá de cómo los educadores decidan guiar este proceso.
“La IA no reemplaza al docente, lo desafía. Educar con IA significa formar criterio para decidir, crear y cuestionar con propósito.”
La inteligencia artificial no debe ser el fin, sino el medio para potenciar la inteligencia humana. En América Latina, ese camino apenas comienza, y la comunidad educativa tiene en sus manos la posibilidad —y la responsabilidad— de darle un sentido pedagógico transformador.